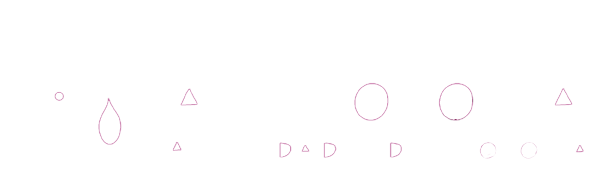J. Ortega y Gasset (1883-1955) perteneció a la escuela de Madrid, nombre con el que se conoce a un grupo de filósofos que tuvo como centro de difusión la Facultad de Filosofía y Letras de Madrid a principios del siglo XX. Fue su pensador más destacado entre sus compañeros-as: Manuel García Morente, Xavier Zubiri, José Gaos, María Zambrano y Julián Marías, entre otros.
A partir de 1939 se produjo una dispersión de los miembros de la escuela debido a que algunos de ellos se vieron forzados a exiliarse tras el final de la Guerra Civil y la instauración de la dictadura franquista.
Entre sus obras destacan: El espectador, España invertebrada, El tema de nuestro tiempo, La rebelión de las masas.
1.La razón vital
El raciovitalismo constituye la doctrina filosófica más original de Ortega y Gasset. Se funda en el concepto de “razón vital”. Este concepto supone que la vida es la realidad radical. Ante el problema de la realidad y del conocimiento, Ortega considera y rechaza dos posturas antagónicas:
*Idealismo. La realidad es una construcción del sujeto o un contenido de la conciencia que se lo representa. Se da primacía al sujeto en el acto de conocimiento. Tanto el racionalismo como el empirismo son idealistas. Para el primero-Descartes-, la realidad originaria es el sujeto pensante. Para los segundos, el mundo está representado en las ideas que el sujeto tiene en su mente, de modo que, conociendo las leyes de la mente, podemos conocer cómo es el mundo (Hume), o bien todo lo que es solo existe en la medida en que es percibido (Berkeley). Racionalismo y empirismo conducen a un subjetivismo.
*Realismo. La realidad existe con independencia del sujeto. Para conocer la realidad, el ser humano se limita a ser un mero espectador, pues en esencia el entendimiento no pone nada de su parte en la construcción del mundo. Es el caso de la filosofía griega, que no duda de la existencia de las cosas.
Para el subjetivismo, la realidad radical es el sujeto; para el realismo, en cambio, es el objeto. Resulta, sin embargo, que el hombre no puede existir independientemente del mundo que lo rodea (es el ser-en-el-mundo de Heidegger), y la vida humana es un “quehacerse” continuamente: la vida es la realidad radical. El concepto de razón vital engloba a la vez el concepto de razón y el de vida. Ortega rechaza racionalismo y vitalismo porque se limitan a aceptar uno u otro concepto:
*El racionalismo. La razón apela a los conceptos- que son universales, frío- para aprehender aquello que está en continuo cambio: la vida. Frente al racionalismo puro, Ortega reivindica la individualidad, la perspectiva, el cambio.
*El vitalismo. Para el vitalismo- Nietzsche-, la vida es la realidad radical. Sin embargo, para la vida solo cuenta el presente, los impulsos, los sentimientos, los instintos: si solo contásemos con la vida nuestro comportamiento sería irracional.
En un intento de conciliar ambas posturas, Ortega señala que el hombre es una razón vital: debe guiar su vida por la razón, pero a su vez la razón no es la facultad “descarnada”, fría, abstracta, sino que tiene una función vital. No puede haber auténtica vida humana sin la razón, ni auténtica razón su esta se encuentra alejada de la vida, porque las categorías de la razón y de la vida se entrelazan:
*La vida y el conocimiento se necesitan: para poder vivir necesito comprenderme, y necesito saber cómo es el mundo para saber a qué atenerme.
*A diferencia del animal, el hombre hace un proyecto de su vida, que será más humano cuanto menos irracional sea. En el hombre cuenta más el futuro que el presente, pues nuestro presente está en función del futuro: hacemos hoy (presente) para ser lo que hemos decidido ser (futuro). La vida es futurición.
En la historia de la filosofía ha prevalecido la razón pura que dejaba de lado las exigencias de la vida. Ortega no renuncia al ejercicio de la razón, pero debe tratarse de una razón que aprecie la vida y sus valores. La historia es la categoría fundamental para entender al ser humano. El hombre no es una cosa, no tiene naturaleza, sino que es historia: el mundo de las cosas puede ser explicado mediante las categorías de la ciencia física, pero el hombre, al carecer de naturaleza fija, debe ser comprendido considerando su formación, su devenir, su sentido. La razón vital es una razón histórica, que permite superar las limitaciones de la razón pura y comprender al hombre en su historia. Esta razón se sirve de recursos como el análisis biográfico o la teoría de las generaciones para dar sentido a un presente determinado por el pasado.
2. El perspectivismo
El perspectivismo como doctrina sobre la verdad ya apareció en Leibniz: cada mónada es “un espejo viviente y pequeño del universo”, por lo que la mente del individuo (mónada) no es una parte, sino una representación del universo.
También Nietzsche afirma la perspectiva de la verdad en cada individuo, lo que lo conduce a un relativismo: “no hay cosas en sí, sino perspectivas”.
Al abordar el problema de la verdad, Ortega defiende el perspectivismo, pues cada verdad es el punto de vista parcial de un sujeto, que necesita integrarse en la perspectiva de los demás. Esto es consecuencia del raciovitalismo: la razón y la vida son los componentes fundamentales de la realidad. De ahí que únicamente podamos conocer el modo como una determinada realidad se nos presenta en un momento concreto. No conocemos la realidad total, sino la realidad tal como se presenta a nuestra perspectiva. Ortega explicaba esta postura de la siguiente manera: “La realidad cósmica es tal, que solo puede ser vista bajo una determinada perspectiva. La perspectiva es uno de los componentes de la realidad. Lejos de su deformación, es su organización. Una realidad que vista desde cualquier punto resultase siempre idéntica es un concepto absurdo[…] Todo conocimiento lo es desde un punto de vista determinado”.
Esta perspectiva se impone a un doble nivel:
*Individual: cada uno de los sujetos humanos ve el mundo desde su propia óptica.
*Histórico-social: cada pueblo o cada cultura percibe de un modo determinado la realidad, de manera que hemos de tener en cuenta todas las perspectivas, pues de esta forma abarcamos la realidad de un modo total.
El perspectivismo se enfrenta tanto al dogmatismo racionalista como al escepticismo. Según el primero, existen verdades absolutas, eternas, y solo se admite como verdad aquello que la razón concibe de manera clara y distinta (Descartes). Para el segundo (los sofistas), no existen verdades absolutas, ni siquiera existe la verdad. El escepticismo guarda relación con el relativismo: este último niega también la verdad, puesto que no hay más punto de vista que el individual o el cultural.
El perspectivismo no es un relativismo: afirma que existe la verdad, pero esta solo se capta parcialmente, desde una perspectiva individual o colectiva, y por tanto existen visiones parciales de la realidad. Estas visiones necesitan completarse mutuamente, pero no por ello son falsas: todas las perspectivas son verdaderas. Así pues, frente al racionalismo se afirma la perspectiva de toda la verdad, y frente al escepticismo se afirma la verdad de toda perspectiva: “Cada vida es un punto de vista sobre el universo. En rigor, lo que ella ve no lo puede ver otra” afirma Ortega. Si Heidegger entendía la existencia del hombre como se-en-el-mundo, Ortega que mi ser es un ser con el mundo. No puede disociarse al yo del mundo, y hay que partir de esta unidad para estudiar ambos.
3. El yo y su circunstancia
Ortega parte del concepto de mundo entorno, que procede de la biología. Lamarck había afirmado que el ser vivo es lo que es en función de las exigencias de su ambiente. A si vez, el biólogo J. Uexküll había señalado que cada animal posee un medioambiente, de modo que el animal forma parte del ambiente como el ambiente forma parte del animal. Ahora bien, la relación del hombre con el mundo es sustancialmente diferente: el animal no tiene “mundo”, sino ambiente natural. El mundo es un ámbito exclusivo del hombre, y está compuesto por realidades no naturales, como los símbolos, el lenguaje, la cultura, etc. Este mundo humano es lo que Ortega denomina la circunstancia. “Yo soy yo y mi circunstancia- escribe- y si no la salvo a ella no me salvo yo”. Esta frase resume la filosofía orteguiana:
*El individuo aislado no existe separado del mundo-circunstancia en el que está inserto. Nuestro yo vital se configura con y por las circunstancias en que vive.
*Las cosas- el mundo, las circunstancias- carecen de sentido si no hay sujeto que las contemple, pero el yo no puede darse sin las circunstancias.
*El hombre debe “salvar” su mundo, es decir, buscare el sentido de cuanto le rodea, si quiere salvarse él, esto es, si quiere conocerse a sí mismo.
*Mi circunstancia no es solo el coexistir con el mundo, sino, también y, sobre todo, con los demás: no se puede concebir al hombre sin la sociedad.
Esta tesis plantea la cuestión de la libertad, puesto que las circunstancias parecen imponer una determinación del individuo. En principio, parece que la libertad solo sería posible sí el hombre no tuviese el peso de las circunstancias. Ortega afirma, sin embargo, que nuestra circunstancia permite márgenes de acción: dentro de mis circunstancias también están las posibilidades de mi vida, ante las cuales debo elegir. De ahí que para el hombre la vida sea un problema: ha de decidir hacer con su vida- como afirma también Sartre- lo que ha proyectado ser.
(Roger Corcho Orrit y Rosario González Prada. 2 Bachillerato. Historia de la Filosofía. Editorial Anaya. Madrid. 2023)